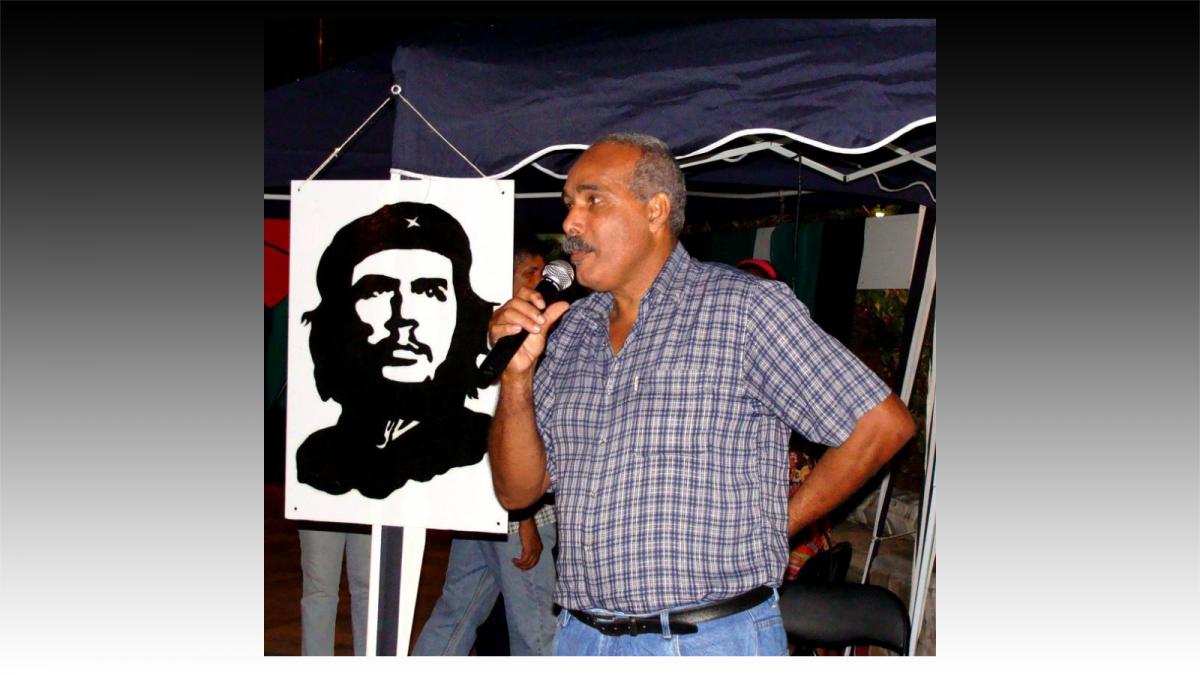La guerra en Gaza: patologías de la venganza
Adam Shatz ("Nueva Sociedad")

Una reflexión sobre el 7 de octubre, el peso de la historia colonial y las posibilidades de romper con la espiral de violencia.
El 16 de octubre, Sabrina Tavernise, presentadora del podcast The Daily del New York Times, habló con dos palestinos en la Franja de Gaza. Primero entrevistó a Abdallah Hasaneen, residente en Rafah, cerca de la frontera egipcia, que solo podía captar la señal desde su balcón: «Bueno, Abdallah, hemos estado hablando de todos los ataques aéreos que han estado ocurriendo desde el sábado pasado y, por supuesto, del ataque mortífero de Hamás contra Israel [el 7 de octubre]. ¿Cómo interpreta ese ataque? ¿Cuál es su opinión?».
«No se puede encarcelar gente sin más, privarla de sus derechos fundamentales y esperar que no reaccionen», respondió Hasaneen. «No se puede deshumanizar a la gente impunemente... No soy de Hamás y nunca fui un gran admirador de Hamás... Pero lo que está pasando aquí no tiene nada que ver con Hamás».
Tavernise (un poco incómoda): «¿Con qué tiene que ver?»
Hasaneen: «Se trata de una limpieza étnica del pueblo palestino, se trata de unos 2,3 millones de palestinos. Por eso, lo primero que hizo Israel fue cortar el agua, la electricidad y los alimentos. Por lo tanto, no se trata en absoluto de Hamás. Se trata de nuestro error de haber nacido palestinos».
La segunda invitada de Tavernise era una mujer llamada Wafa Elsaka que recientemente regresó a Gaza tras haber trabajado como maestra en Florida durante 35 años. Ese fin de semana, Elsaka había huido de la casa de su familia, después de que Israel ordenara a los 1,1 millones de residentes del norte de Gaza que abandonaran sus hogares y se dirigieran al sur, advirtiendo de una inminente invasión terrestre. Decenas de palestinos murieron bajo las bombas mientras viajaban por rutas que Israel les aseguró que podrían atravesar sin peligro. «Hemos vivido el año 1948 y todo lo que pedimos es tener paz para criar a nuestros hijos», dijo Elsaka. «¿Por qué estamos repitiendo la historia? ¿Qué quieren? ¿Quieren Gaza? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer con la gente? Quiero respuestas a estas preguntas para que lo sepamos. ¿Quieren arrojarnos al mar? ¡Adelante, háganlo, no nos hagan sufrir! Háganlo, pues... Antes solía decir que Gaza era una prisión al aire libre. Ahora digo que Gaza es una tumba a cielo abierto... ¿Cree que la gente aquí está viva? Son zombis». Cuando Tavernise volvió a hablar con Hasaneen al día siguiente, le dijo que él y toda su familia estaban apiñados en la misma habitación, para al menos poder morir juntos.
La situación en Gaza ha llegado a extremos indescriptibles en los últimos días, pero no hay nada verdaderamente nuevo en ello. En su cuento de 1956 «Carta desde Gaza», Ghassan Kanafani la describe como «más sofocante que la mente de alguien que duerme en medio de una espantosa pesadilla, con sus estrechas calles y su olor peculiar, el olor a derrota y pobreza». El protagonista de la historia, un maestro que ha trabajado durante años en Kuwait, regresa a casa después de un bombardeo israelí. Cuando su sobrina se acerca a abrazarlo, él ve que le han amputado una pierna: fue herida mientras intentaba proteger a sus hermanos de las bombas.
En palabras de Amira Hass, periodista israelí que pasó muchos años informando desde Gaza, «Gaza encarna la contradicción central del Estado de Israel: democracia para algunos, desposesión para otros; es nuestro nervio en carne viva». Cuando los israelíes quieren maldecir a alguien, no lo envían metafóricamente al «infierno», sino a «Gaza». Las autoridades de ocupación siempre la han tratado como una tierra de frontera, más parecida al sur del Líbano que a Cisjordania, donde se aplican reglas diferentes y mucho más severas. Después de la conquista de Gaza en 1967, Ariel Sharon, entonces general responsable del Comando Sur de Israel, supervisó la ejecución sin juicio de decenas de palestinos sospechosos de estar involucrados en la resistencia (no está claro cuántos murieron) y la demolición de miles de viviendas: esto se llamó «pacificación». En 2005, Sharon presidió la «retirada»: Israel obligó a 8.000 colonos a abandonar Gaza, pero este territorio permaneció esencialmente bajo control israelí, y después de la victoria electoral de Hamás en 2006, ha estado bajo bloqueo, medida que el gobierno egipcio contribuye a hacer respetar. «¿Por qué no abandonamos Gaza y huimos?», preguntaba el narrador de Kanafani en 1956. Hoy, tales reflexiones serían una fantasía. La gente de Gaza –no es exacto llamarlos gazatíes, ya que dos tercios de ellos son hijos y nietos de refugiados de otras zonas de Palestina– es efectivamente cautiva en un territorio que ha sido amputado del resto de su país. Solo podrían abandonar Gaza si los israelíes les ordenaran fijar residencia en un «corredor humanitario» en el Sinaí, y si Egipto se sometiera a la presión estadounidense y abriera la frontera.
Los motivos detrás del Diluvio de Al-Aqsa, como Hamás llamó a su ofensiva, no eran ningún misterio: reafirmar la primacía de la lucha palestina en un momento en que parecía estar saliendo de la agenda de la comunidad internacional; asegurar la liberación de los presos políticos; frustrar un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita; humillar aún más a la impotente Autoridad Palestina; protestar contra la ola de violencia de los colonos en Cisjordania, así como contra las provocadoras visitas de judíos religiosos y funcionarios israelíes a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén; y, no menos importante, enviar un mensaje a los israelíes de que no son invencibles, de que mantener el statu quo en Gaza tiene un precio. Logró un éxito espeluznante: por primera vez desde 1948, fueron combatientes palestinos, y no soldados israelíes, quienes ocuparon las ciudades en la frontera y aterrorizaron a sus habitantes. Nunca antes Israel tuvo menos aspecto de santuario para el pueblo judío. Como dijo Mahmoud Muna, dueño de una librería en Jerusalén, el impacto del ataque de Hamás fue «como condensar los últimos cien años en una semana». Sin embargo, esta ruptura del statu quo, este golpe en favor de una especie de igualdad morbosa con la formidable maquinaria bélica de Israel, ha tenido un precio enorme.
Los combatientes de Hamás y la Jihad Islámica (brigadas de aproximadamente 1.500 comandos) mataron a más de 1.000 civiles, entre ellos mujeres, niños y bebés. Aún no está claro por qué Hamás no se contentó con conseguir sus objetivos iniciales. La primera fase del Diluvio de Al-Aqsa fue una guerra de guerrillas clásica –y legítima– contra una potencia ocupante: los combatientes irrumpieron por la frontera y la valla de Gaza y atacaron puestos militares de avanzada. Las primeras imágenes de este ataque, junto con los informes de que combatientes de Gaza habían ingresado en 20 ciudades israelíes, provocaron una euforia comprensible entre los palestinos; también lo hizo la matanza de cientos de soldados israelíes y la toma de hasta 250 rehenes. En Occidente, pocos recuerdan que cuando los palestinos de Gaza protestaron en la frontera en 2018-2019 durante la Gran Marcha del Retorno, las fuerzas israelíes mataron a 223 manifestantes. Pero los palestinos sí lo recuerdan, y la matanza de manifestantes desarmados no ha hecho otra cosa que reforzar el atractivo de la lucha armada.
La segunda fase, sin embargo, fue muy diferente. Junto con residentes de Gaza, muchos de los cuales salían de su ciudad por primera vez en su vida, los combatientes de Hamás se lanzaron a una ola de asesinatos. Convirtieron la fiesta rave Tribe of Nova en una bacanal sangrienta, otro Bataclan. Dieron caza a familias enteras que vivían en kibutzim. Ejecutaron no solo a judíos sino también a beduinos y trabajadores inmigrantes. (Varias de las víctimas eran judíos muy conocidos por su trabajo solidario con los palestinos, en particular Vivian Silver, una israelí-canadiense). Tal como señaló Vincent Lemire en Le Monde, se necesita tiempo para matar a «civiles escondidos en garajes y estacionamientos o refugiados en habitaciones seguras». La diligencia y la paciencia de los combatientes de Hamás fueron escalofriantes.
Nada en la historia de la resistencia armada palestina contra Israel se aproxima siquiera a la escala de esta masacre: ni el ataque de Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, ni la masacre de Maalot, perpetrada por el Frente Democrático para la Liberación de Palestina en 1974. El 7 de octubre murieron más israelíes que en los cinco años de la Segunda Intifada. ¿Cómo explicar este carnaval de matanzas? La rabia alimentada por la intensificación de la represión israelí es, sin duda, una de las razones. Durante el último año, más de 200 palestinos han sido asesinados por el ejército y los colonos israelíes; muchos de ellos eran menores de edad. Pero esta rabia tiene raíces mucho más profundas que las políticas del gobierno derechista de Benjamin Netanyahu. Lo que ocurrió el 7 de octubre no fue una explosión; fue una matanza metódica, y el asesinato sistemático de personas en sus hogares fue una amarga imitación de la masacre de 1982, perpetrada por falangistas respaldados por Israel en los barrios de Sabra y Shatila, en Beirut (Líbano). La bien planificada publicación de vídeos de los asesinatos en las cuentas de las redes sociales de las víctimas sugiere que la venganza fue una de las motivaciones de los comandantes de Hamás: Mohammed Deif, jefe del ala militar de Hamás, perdió a su esposa y a sus dos hijos en un ataque aéreo en 2014. Esto recuerda la observación de Frantz Fanon de que «el colonizado es un perseguido que sueña constantemente con convertirse en perseguidor». El 7 de octubre, este sueño se hizo realidad para quienes cruzaron al sur de Israel: finalmente los israelíes sentirían la impotencia y el terror que ellos habían conocido toda su vida. El espectáculo del júbilo palestino –y los posteriores desmentidos sobre una matanza de civiles– fue inquietante, pero no sorprendente. En las guerras coloniales, escribe Fanon, «el bien es simplemente lo que le hace daño a ellos».
Lo que conmocionó a los israelíes casi tanto como el ataque en sí fue el hecho de que nadie lo hubiera visto venir. Los egipcios habían advertido al gobierno israelí que Gaza estaba en ebullición. Pero Netanyahu y sus socios creían que habían logrado contener a Hamás. Cuando los israelíes trasladaron recientemente un número significativo de soldados de la frontera de Gaza a Cisjordania, donde tenían la tarea de proteger a los colonos que llevaban a cabo pogromos en Huwara y otras ciudades palestinas, les dijeron que no se preocuparan: tenían los mejores sistemas de vigilancia del mundo y amplias redes de informantes en Gaza. Irán era la verdadera amenaza, no los palestinos, que carecían de la capacidad –y la competencia– para montar un ataque de importancia. Fue esta arrogancia y este desprecio racista, gestados por años de ocupación y régimen de apartheid, los que causaron la «falla del servicio de inteligencia» del 7 de octubre.
Se han propuesto muchas analogías para el Diluvio de Al-Aqsa: la ofensiva del Tet (durante la Guerra de Vietnam, en 1968), Pearl Harbor, el ataque de Egipto en octubre de 1973 que inició la guerra de Yom Kipur y, por supuesto, el 11 de septiembre de 2001. Pero la analogía más sugerente es un episodio crucial, y en gran medida olvidado, de la Guerra de Independencia de Argelia: el levantamiento de Philippeville de agosto de 1955. Rodeado por el ejército francés, temeroso de perder terreno frente a políticos musulmanes reformistas que favorecían una solución negociada, el Frente de Liberación Nacional (FLN) lanzó un feroz ataque en la ciudad portuaria de Philippeville y sus alrededores. Campesinos armados con granadas, cuchillos, garrotes, hachas y bieldos mataron –y en muchos casos destriparon– a 123 personas, en su mayoría europeos, pero también a varios musulmanes. Para los franceses, la violencia parecía no provocada, pero los perpetradores creían que estaban vengando la matanza de decenas de miles de musulmanes ejecutada por el ejército francés, asistido por milicias de colonos, tras los disturbios por la independencia de 1945. En respuesta a Philippeville, el gobernador general francés de Argelia, Jacques Soustelle, un liberal a quien la comunidad europea consideraba un «amante de los árabes» poco confiable, llevó a cabo una campaña de represión en la que fueron asesinados más de 10.000 argelinos. Al reaccionar de forma exagerada, Soustelle cayó en la trampa del FLN: la brutalidad del ejército llevó a los argelinos a los brazos de los rebeldes, del mismo modo que la feroz respuesta de Israel probablemente fortalezca a Hamás, al menos temporalmente, incluso entre los palestinos de Gaza que no comulgan con su gobierno autoritario. El propio Soustelle admitió haber ayudado a «crear un abismo entre las dos comunidades por donde fluyó un río de sangre».
Un abismo similar se abre hoy en Gaza. Decididas a superar la humillación de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han comportado de manera diferente -ni más inteligente- que los franceses en Argelia, los británicos en Kenia o los estadounidenses después del 11 de septiembre. El desprecio de Israel por la vida de los palestinos nunca ha sido más cruel ni más flagrante, y está siendo alimentado por un discurso para el cual el adjetivo «genocida» ya no parece una hipérbole. Solo en los primeros seis días de ataques aéreos, Israel arrojó más de 6.000 bombas, y ya han muerto bajo los bombardeos más del doble de civiles que los que murieron el 7 de octubre [al 19 de diciembre, la cifra se acercaba a los 20.000, N. del E.]. Estas atrocidades no son excesos ni «daños colaterales»: ocurren de manera planificada. Como dice el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, «estamos luchando contra animales humanos y actuaremos de manera acorde». (Fanon: «cuando el colono habla de los colonizados utiliza términos zoológicos» y «refiere constantemente al bestiario»). Desde el ataque de Hamás, la retórica exterminadora de la extrema derecha israelí ha alcanzado su paroxismo y se ha extendido a sectores supuestamente más moderados. «Cero habitantes de Gaza», reza un eslogan israelí. Un miembro del Likud, el partido de Netanyahu, declaró que el objetivo de Israel debería ser «una Nakba que eclipse a la Nakba de 1948». «¿En serio me pregunta por los civiles palestinos?», dijo el ex-primer ministro israelí Naftalí Bennett a un periodista de Sky News. «¿Qué le pasa? Estamos luchando contra los nazis».
La «nazificación» de los oponentes de Israel es una vieja estrategia que avala tanto sus guerras como sus políticas expansionistas. Menajem Begin dijo que luchaba contra los nazis durante la guerra de 1982 contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el Líbano y comparó a Yasser Arafat con Hitler «en su búnker». En un discurso de 2015, Netanyahu sugirió que los nazis podrían haber deportado a los judíos de Europa, en lugar de exterminarlos, si Haj Amin al-Husseini, el muftí de Jerusalén, no hubiera metido la Solución Final en la cabeza de Hitler. En su descarada instrumentalización del Holocausto y difamación de los palestinos como nazis peores que los propios nazis, los líderes israelíes «se burlan del verdadero significado de la tragedia judía», como observó Isaac Deutscher después de la guerra de 1967. Es más: estas analogías ayudan a justificar una brutalización incluso mayor del pueblo palestino.
El sadismo del ataque de Hamás ha hecho que esta nazificación sea mucho más fácil, reavivando la memoria colectiva, transmitida de generación en generación, de los pogromos y el Holocausto. Era esperable que los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, buscaran explicaciones para su sufrimiento en la historia de la violencia antisemita. El trauma intergeneracional es tan real entre los judíos como entre los palestinos, y el ataque de Hamás tocó la parte más sensible de su psique: el miedo a la aniquilación. Pero la memoria también puede resultar cegadora. Hace mucho tiempo que los judíos dejaron de ser los parias indefensos, los «otros» internos de Occidente. El Estado que dice hablar en su nombre tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y un arsenal nuclear, el único en la región. Las atrocidades del 7 de octubre pueden recordar a pogromos, pero Israel no es la Zona de Asentamiento [del Imperio Ruso].
Como ha observado el historiador Enzo Traverso, el pueblo judío «ocupa ahora una posición bastante singular en la memoria del mundo occidental. Sus sufrimientos son proclamados y objeto de protección legal, como si los judíos tuvieran que estar siempre sujetos a una legislación especial». Dada la historia de persecución antisemita en Europa, la preocupación occidental por las vidas judías es totalmente comprensible. Pero lo que Traverso llama la «religión civil de la Shoá» se produce cada vez más a expensas de la preocupación por los musulmanes y de cualquier reconocimiento serio de la cuestión palestina. «Lo que separa a Israel, a Estados Unidos y a otras democracias cuando se trata de situaciones difíciles como esta», declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 11 de octubre, «es nuestro respeto por el derecho internacional y, según corresponda, las leyes de la guerra». Mientras tanto, Israel respetaba el derecho internacional arrasando barrios y matando a familias enteras, un recordatorio de que, como escribió Aimé Césaire, «la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para brutalizarlo en el verdadero sentido de la palabra».
En los días posteriores al ataque de Hamás, el gobierno de Joe Biden apoyó políticas de transferencia de población que podrían producir otra Nakba. Respaldó, por ejemplo, la reubicación aparentemente temporal de millones de palestinos en el Sinaí para que Israel pueda continuar su ataque contra Hamás. (El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, respondió que, si Israel estuviera realmente interesado en el bienestar de los refugiados de Gaza, los reubicaría en el Néguev, o sea, del lado israelí de la frontera con Egipto). Israel ha recibido, como ayuda para su ataque, más armamento de Estados Unidos, que también ha enviado dos portaaviones al Mediterráneo oriental a modo de advertencia a los principales aliados regionales de Hamás: Irán y Hezbolá. El 13 de octubre, el Departamento de Estado hizo circular un memorando interno instando a los funcionarios a no utilizar palabras y frases como «desescalada/alto el fuego», «fin de la violencia/del derramamiento de sangre» o «restablecimiento de la calma»; ni siquiera el más leve cuestionamiento sería tolerado. Unos días después, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía una «pausa humanitaria» en Gaza fue, como era de esperar, vetada por Estados Unidos (Reino Unido se abstuvo). En el programa de noticias de la CBS Face the Nation, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, definió el «éxito» en la guerra como «la seguridad a largo plazo del Estado judío y del pueblo judío», sin ninguna consideración por la seguridad –o la continua carencia de patria– del pueblo palestino. En un extraordinario lapsus, prácticamente respaldó el derecho palestino al retorno: «Cuando las personas abandonan sus hogares en conflicto, abandonan sus casas en conflicto, les asiste el derecho a regresar a esos hogares, a esas casas. Y esta situación no es diferente». Quizás, pero es poco probable, en especial si Hezbolá abandona su cautela y se une a la batalla, un escenario que una ofensiva terrestre israelí vuelve mucho más probable. El apoyo de Estados Unidos a la escalada puede tener sentido electoral para Biden, pero conlleva el riesgo de provocar una guerra regional.
Hasta la devastadora explosión en el Hospital Árabe Al-Ahli el 17 de octubre –un atentado que Netanyahu inmediatamente atribuyó a los «terroristas bárbaros en Gaza»–, los periódicos estadounidenses parecían en su mayoría comunicados de prensa del ejército israelí. Las fisuras que habían comenzado a abrir espacio para hablar de la realidad palestina, con palabras como «ocupación» y «apartheid», desaparecieron de la noche a la mañana: un testimonio, tal vez, de lo pequeñas y frágiles que habían sido estas victorias retóricas. El New York Times publicó un editorial afirmando que Hamás había atacado a Israel «sin ninguna provocación inmediata» y un perfil adulador de un general israelí retirado que «tomó su pistola y se enfrentó a Hamás», cuyo consejo al ejército fue «arrasar» en Gaza. (Una vez más, el extraordinario diario israelí Haaretz puso de manifiesto la cobardía de la prensa estadounidense y culpó al «gobierno de anexión y desposesión» de Netanyahu de provocar la guerra). Los tres presentadores musulmanes de MSNBC debieron salir temporalmente del aire, al parecer para no herir las sensibilidades israelíes. Rashida Tlaib, una congresista palestino-estadounidense de Detroit, ha sido denunciada por liderar una «facción pro-Hamás» debido a sus críticas a las FDI. Ha habido crímenes de odio contra musulmanes, alimentados, al menos en parte, por un torrente de islamofobia popular a un nivel no visto desde la guerra contra el terrorismo desatada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Entre sus primeras víctimas se encuentra un niño palestino de seis años, Wadea Al-Fayoume, asesinado en Chicago por el arrendador de la propiedad donde vivía su familia en aparente represalia por el 7 de octubre.
En Europa, expresar apoyo a los palestinos se ha convertido en un tabú y, en algunos casos, se ha criminalizado. A la novelista palestina Adania Shibli le cancelaron la ceremonia de premiación en la Feria del Libro de Fráncfort por su novela Un detalle menor, basada en la historia real de una niña beduina palestina que fue violada y asesinada por soldados israelíes en 1949. Francia ha prohibido las manifestaciones propalestinas y la policía francesa ha utilizado cañones de agua para dispersar una manifestación de apoyo a Gaza en la Plaza de la República. La ministra del Interior británica, Suella Braverman, propuso prohibir la exhibición de la bandera palestina. El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que la «responsabilidad derivada del Holocausto» de Alemania la obligaba a «defender la existencia y la seguridad del Estado de Israel» y culpó a Hamás de todo el sufrimiento de Gaza. Uno de los pocos funcionarios occidentales que expresó horror por lo que está sucediendo en Gaza fue Dominique de Villepin, ex-primer ministro de Francia. En France Inter, arremetió contra la «amnesia» que sufre Occidente con respecto a Palestina, el «olvido» que permitió a los europeos imaginar que los acuerdos económicos y las ventas de armas entre Israel y sus nuevos amigos árabes en el Golfo harían que la cuestión palestina desapareciera. El 14 de octubre, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales de España y miembro del partido de izquierda Podemos, fue aún más lejos cuando acusó a Israel de llevar a cabo un castigo colectivo genocida y pidió que Netanyahu fuera juzgado por crímenes de guerra. Pero Tlaib, Villepin y Belarra han sido por lejos superados en número por los políticos y comentaristas occidentales que se han puesto del lado de Israel, que sería la parte «civilizada» en el conflicto y que ejerce su «derecho a defenderse» contra los bárbaros árabes. El debate sobre la ocupación, sobre las raíces del conflicto, se mezcla cada vez más con el antisemitismo.
Los «amigos de Israel» judíos pueden considerar esto un triunfo. Pero, como señala Traverso, el apoyo acrítico de Occidente a Israel y su identificación con el sufrimiento judío por encima del de los musulmanes palestinos, «favorece el posicionamiento de los judíos en las estructuras de dominación». Peor aún, el abandono de la neutralidad en relación con el comportamiento de Israel coloca a los judíos de la diáspora en un riesgo cada vez mayor de sufrir violencia antisemita, ya sea por parte de grupos yihadistas o de lobos solitarios. La censura de las voces palestinas en favor de la seguridad judía, lejos de proteger a los judíos, inevitablemente agravará su inseguridad.
El tratamiento binario de la guerra en la prensa occidental tiene un eco en el mundo árabe y en buena parte del Sur global, donde el apoyo de Occidente a la resistencia de Ucrania frente a la agresión rusa y su negativa a enfrentar la agresión de Israel contra los palestinos bajo ocupación ya había provocado acusaciones de hipocresía. (Estas divisiones recuerdan las fracturas de 1956, cuando los pueblos del «mundo en desarrollo» se pusieron del lado de la lucha de Argelia por la autodeterminación, mientras que los países occidentales respaldaron la resistencia de Hungría a la invasión soviética). En los países que lucharon para superar el dominio colonial, la dominación blanca y el apartheid, la lucha palestina por la independencia, en condiciones de obscena asimetría, toca una fibra sensible. Pero existen también los admiradores de Hamás en la izquierda «decolonial», muchos de ellos apoltronados en universidades occidentales. Algunos de los decoloniales –en particular, el Partido de los Indígenas de la República de Francia, que elogió el Diluvio de Al-Aqsa sin reservas– parecen casi cautivados por la violencia de Hamás y la caracterizan como una forma de justicia anticolonial del tipo defendido por Fanon en «Sobre la violencia», el polémico primer capítulo de Los condenados de la tierra. «¿Qué pensaban que significaba la descolonización?», preguntó la escritora somalí-estadounidense Najma Sharif en la red X. «¿Algo cool? ¿Papers? ¿Ensayos? Manga de perdedores». Para los fans del Diluvio de Al-Aqsa, «la descolonización no es una metáfora». Otros sugirieron que los jóvenes del festival Tribe of Nova merecieron su suerte por tener el descaro de organizar una fiesta a pocos kilómetros de la frontera de Gaza.
Por supuesto, es cierto que Fanon defendía la lucha armada contra el colonialismo, pero se refería al uso de la violencia por parte de los colonizados como algo «desintoxicante», no «purificador», a menudo traducido erróneamente al inglés como cleansing. Su entendimiento de las formas más asesinas de violencia anticolonial era la de un psiquiatra que diagnostica una patología de venganza formada bajo la opresión colonial, no una prescripción. Era natural, escribió, que «las mismas personas a las que constantemente se les decía que el único lenguaje que entendían era el de la fuerza ahora decidieran expresarse por la fuerza». Evocando la experiencia fenomenológica de los combatientes anticoloniales, señaló que, en las primeras etapas de la revuelta, «la vida solo puede materializarse a partir del cadáver en descomposición del colono».
Pero Fanon también escribió con elocuencia sobre los efectos del trauma de la guerra, incluido el trauma sufrido por los rebeldes anticolonialistas que masacraron a civiles. Y en un pasaje que pocos de sus admiradores de los últimos días han citado, advertía que
el racismo, el odio, el resentimiento, el «deseo legítimo de venganza» no pueden alimentar una guerra de liberación. Esos relámpagos en la conciencia que lanzan al cuerpo por caminos tumultuosos, que lo lanzan a un onirismo cuasipatológico donde el rostro del otro me invita al vértigo, donde mi sangre llama a la sangre del otro, esa pasión arrebatada de las primeras horas se disloca si pretende nutrirse de su propia sustancia. Es verdad que las interminables exacciones de las fuerzas colonialistas reintroducen los elementos emocionales en la lucha, dan al militante nuevos motivos de odio, nuevas razones para salir en busca del colono «a abatir». Pero los líderes comprenderán finalmente que el odio no puede constituir un programa.
Fanon creía que, para organizar un movimiento eficaz, los luchadores anticolonialistas tendrían que superar las tentaciones de la venganza primordial y desarrollar lo que Martin Luther King, citando a Reinhold Niebuhr, llamó una «disciplina espiritual contra el resentimiento». De acuerdo con este compromiso, la visión de descolonización de Fanon le asignaba un lugar no solo a los musulmanes colonizados, que luchaban contra el yugo de la opresión colonial, sino también a los miembros de la minoría europea y a los judíos (ellos mismos, alguna vez, un grupo «indígena» en Argelia), siempre y cuando se unieran a la lucha por la liberación. En A Dying Colonialism [Un colonialismo moribundo], rindió un elocuente homenaje a los no musulmanes de Argelia que, junto con sus camaradas musulmanes, imaginaban un futuro en el que la identidad y la ciudadanía argelinas estarían definidas por ideales comunes, no por la etnicidad o la fe. Que esta visión pereciera debido a la violencia francesa y al nacionalismo islámico autoritario del FLN es una tragedia de la que Argelia aún no se ha recuperado. La destrucción de esta visión, también defendida por intelectuales como Edward Said y una pequeña pero influyente minoría de la izquierda palestina e israelí, no ha sido menos dañina para el pueblo de Israel-Palestina.
«Lo que me llena de pavor», me dijo el historiador palestino Yezid Sayigh en un correo electrónico,
es que estamos en un punto de inflexión en la historia mundial. Los profundos cambios que se han producido durante al menos las últimas dos décadas y que han dado lugar a movimientos (y gobiernos) de derecha e incluso fascistas ya se estaban gestando, por lo que considero que la matanza de civiles por parte de Hamás es más o menos equivalente a Sarajevo en 1914 o tal vez a la Noche de los Cristales Rotos de 1938, en cuanto a que aceleran o desencadenan tendencias mucho más amplias. En ‘menor escala' estoy furioso con Hamás por borrar básicamente todo aquello por lo que luchamos durante décadas, y horrorizado por quienes son incapaces de sostener un espíritu crítico para distinguir la oposición a la ocupación israelí y los crímenes de guerra, y hacen la vista gorda frente a lo que Hamás hizo en los kibutzim del sur de Israel. Es el etnotribalismo.
Las fantasías etnotribalistas de la izquierda decolonial, con sus invocaciones rituales de Fanon y su exaltación de los milicianos de parapentes de Hamás, son ciertamente perversas. Como expresó el escritor palestino Karim Kattan en un conmovedor ensayo en Le Monde, parece haberse vuelto imposible para algunos de los autoproclamados amigos de Palestina decir, a la vez, que «masacres como las que tuvieron lugar en el festival de Tribe of Nova son un horror espantoso y que Israel es una potencia colonial feroz». En una era de derrota y desmovilización, en la que las voces más extremistas han sido amplificadas por las redes sociales, un culto a la fuerza parece haberse apoderado de sectores de la izquierda y hacer cortocircuito en cualquier empatía por los civiles israelíes.
Pero el culto a la fuerza de la izquierda radical es menos peligroso, porque tiene menos consecuencias, que el de Israel y sus partidarios, empezando por el gobierno de Biden. Para Netanyahu, la guerra es una lucha por la supervivencia, tanto la suya como la de Israel. Hasta ahora, había preferido en general las maniobras tácticas, evitando las ofensivas a gran escala. Si bien lideró a Israel en varios ataques contra Gaza, también es un arquitecto de la entente con Hamás, posición que justificó en 2019 en una reunión de miembros del Likud en la Knesset, donde dijo que «cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás». Netanyahu entendió que mientras Hamás estuviera a cargo en Gaza, no habría negociaciones sobre un Estado palestino. La ofensiva de Hamás no solo hizo añicos su apuesta de que el frágil equilibrio entre Israel y Gaza se mantendría; llegó en un momento en que el primer ministro estaba defendiéndose simultáneamente de acusaciones de sobornos y de un movimiento de protesta provocado por su plan de erosionar el Poder Judicial y rehacer el sistema político del país a imagen del de Viktor Orbán en Hungría.
Desesperado por superar estos reveses, Netanyahu se ha lanzado a esta guerra, presentándola como una «lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la jungla». Los colonos fascistas de Israel, representados en su gabinete por Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ambos defensores abiertos de la limpieza étnica, han matado a varios palestinos en Cisjordania desde el ataque de Hamás. Los ciudadanos palestinos de Israel temen el tipo de ataques que sufrieron a manos de bandas judías en mayo de 2021, durante la Intifada de la Unidad. En cuanto al pueblo de Gaza, no solo se lo está obligando a pagar por las acciones de Hamás; se lo está obligando, una vez más, a pagar por los crímenes de Hitler. Y el imperativo de invocar la Shoá se ha convertido en la Cúpula de Hierro ideológica de Israel, su escudo contra cualquier crítica a su conducta.
¿Cuál es el objetivo final de Netanyahu? ¿Eliminar a Hamás? Eso es imposible. A pesar de todos los esfuerzos de Israel por presentarlo como la rama palestina del Estado Islámico, y por muy reaccionario y violento que sea, Hamás es una organización nacionalista islámica, no una secta nihilista, y forma parte de la sociedad política palestina; se alimenta de la desesperación producida por la ocupación y no puede ser simplemente liquidada, como tampoco pueden serlo los zelotes fascistas del gabinete de Netanyahu (o, para el caso, los terroristas del Irgun, que llevaron a cabo atentados y masacres en los años 1940 y más tarde se convirtieron en parte del establishment político de Israel). El asesinato de líderes de Hamás como el jeque Ahmed Yassin y Abdel Aziz al-Rantissi, ambos muertos en 2004, no impidió la creciente influencia de la organización e incluso la ayudó. ¿Se imagina Netanyahu, entonces, que puede obligar a los palestinos a renunciar a sus armas, o a sus demandas de un Estado, bombardeándolos hasta someterlos? Esto se ha intentado una y otra vez; el resultado invariable ha sido una generación nueva y aún más resentida de militantes palestinos. Israel no es un tigre de papel, como concluyeron los líderes de Hamás después del 7 de octubre, todavía exultantes por la experiencia de matar a soldados israelíes sorprendidos en sus camas. Pero es cada vez más incapaz de cambiar de rumbo, porque su clase política carece de la imaginación y la creatividad –por no hablar del sentido de justicia, de dignidad de los otros– necesarias para lograr un acuerdo duradero.
Un gobierno estadounidense responsable, menos susceptible a la ansiedad por las próximas elecciones y menos comprometido con el establishment proisraelí, habría aprovechado la crisis actual para instar a Israel a reexaminar no solo su doctrina de seguridad, sino también sus políticas hacia la única población del mundo árabe con la que no ha mostrado ningún interés en forjar una paz real: los palestinos. En cambio, Biden y Blinken se han hecho eco de las banalidades de Israel sobre la lucha contra el mal, mientras olvidan convenientemente la responsabilidad de Israel por el estancamiento político en el que se encuentra. La credibilidad estadounidense en la región, que nunca ha sido muy grande, es incluso más débil que bajo el gobierno de Donald Trump. El 18 de octubre, Joshua Paul, que fue director de Asuntos Públicos y del Congreso en la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado durante más de 11 años, dimitió en protesta por las transferencias de armas a Israel. Una postura de «apoyo ciego a una de las partes», escribió en su carta de renuncia, ha llevado a políticas que son «miopes, destructivas, injustas y contradictorias con los mismos valores que defendemos públicamente». No es de extrañar que el único Estado árabe que criticó el Diluvio de Al-Aqsa fuera Emiratos Árabes Unidos. Los dobles estándares estadounidenses –y la crueldad de la respuesta israelí– volvieron imposible esta crítica.
La verdad ineludible es que Israel no puede sofocar la resistencia palestina mediante la violencia, como tampoco los palestinos pueden ganar una guerra de liberación al estilo argelino: los judíos israelíes y los árabes palestinos están en un atolladero, a menos que Israel, la parte más fuerte por lejos, obligue a los palestinos a exiliarse para siempre. Lo único que puede salvar a los pueblos de Israel y Palestina e impedir otra Nakba (una posibilidad real, mientras que otra Shoá sigue siendo una alucinación traumática) es una solución política que reconozca a ambos pueblos como ciudadanos iguales y les permita vivir en paz y libertad, ya sea en un solo Estado democrático, dos Estados o una federación. Mientras se reprima la búsqueda de esta solución, está prácticamente garantizado que la situación se deteriore aún más, y con ello la posibilidad de una catástrofe aún más terrible.
Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en The London Review of Books vol. 45 N° 21, 2/11/2023 y puede leerse aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 15 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
16/02/2026 - 18:29
05/02/2026 - 21:16
Robert Saé (responsable aux affaires extérieures du CNCP)
03/02/2026 - 20:06
02/02/2026 - 08:39
Commentaires récents
Kréyolad 1114: Bradjak pa loto-bri
POUVOIR FRANCAIS
Albè
16/02/2026 - 20:07
C'est le POUVOIR FRANCAIS qui décide en Martinique, pas les Negs !
Lire la suiteKréyolad 1114: Bradjak pa loto-bri
Bradjak de la Consommation
yug
16/02/2026 - 17:32
Ce qu'on appelle aujourd'hui bradjak n'a plus rien à voir avec les bradjak des décennies antérie Lire la suite
Pendant des années Epstein a financé des projets liés à Israël
Etron encore et toujours
@Lidé
16/02/2026 - 02:57
yug_Hitler, Albè a raison, des conneries!!!!!!!!!!!
Lire la suiteNous, descendants d'Amérindiens génocidés, d'Africains esclavisés...
Et que ferez vous?
@Lidé
16/02/2026 - 02:53
Vous vous trompez?
Lire la suitePendant des années Epstein a financé des projets liés à Israël
Sans commentaire....
yug
15/02/2026 - 22:19
Epstein espion israelien :exactement ce que je préssentais déjà dans mon commentaire intitulé : Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Bòbò, manawa, machapia, volpòn… Es mo-kolokent sé van?
- Il est trop tard, Chaben !...
- Le Niger et l'Algérie main dans la main
- Dr Weibert Arthus anbasadè defakto nan ottawa demaske
- Sosyete Prèt Sen Jak yo pèsikite sou Francois divalye, 5 nan misyonè sa yo fenk kidnape sou Rejim Jovenel MOISE.
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus